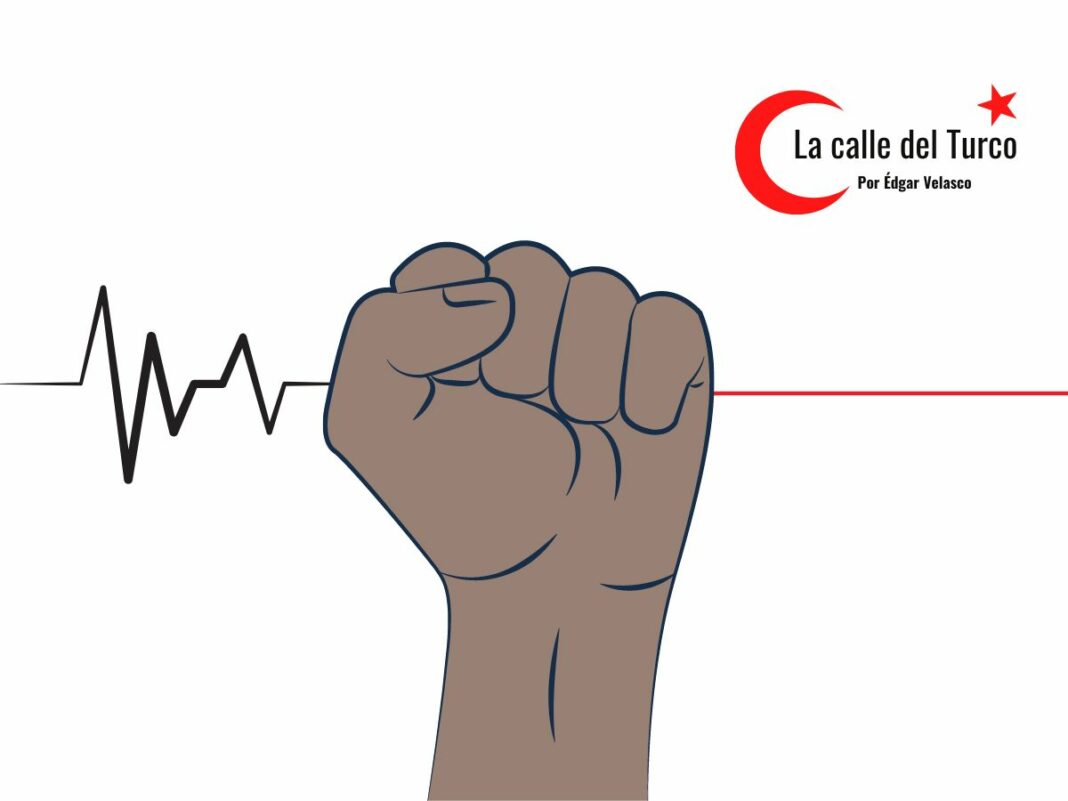La calle del Turco
Por Édgar Velasco / @Turcoviejo
Aunque me gusta mucho ver películas y series, soy un pésimo espectador. No he visto la mayor parte de los grandes clásicos del cine, difícilmente veo producciones del llamado cine “de arte” —en realidad, me caga el concepto por el esnobismo que entraña, pero así le dicen—, olvido los nombres de las y los directores, no puedo identificar estilos o corrientes, confundo con facilidad a actores y actrices y, sin embargo, disfruto pasar horas viendo películas nuevas, películas viejas, películas que ya vi mil veces y a las que les doy otra vuelta porque, ¿por qué no?
Luego de esta confesión de parte, debo decir que no he visto una sola película de Jean-Luc Godard. Esto no significa que no reconociera su nombre y su gran prestigio, pero lo cierto es que su cine me es completamente ajeno. Así pues, cuando el martes pasado se dio a conocer la noticia de su muerte, lo que en realidad me conmocionó, más allá de la pérdida que su partida representa para el cine mundial, fue conocer la causa: el cineasta franco-suizo recurrió al suicidio asistido para poner fin a una longeva, rebelde y productiva vida. Según reportaron diferentes medios, alguien cercano a la familia declaró que Godard “no estaba enfermo, simplemente estaba agotado. Había tomado la decisión de terminar. Era su decisión y para él era importante que se supiera”.
Aunque, según esta declaración, para el cineasta era importante que se supiera que él había determinado el momento de su muerte, pocos medios se atrevieron a poner en sus titulares que Godard se había suicidado. En principio había que buscar, y mucho, la causa de la muerte. Era como si todos quisieran darle la vuelta. Y, no obstante, a mí me parece que el suicidio asistido del cineasta es una buena oportunidad para poner sobre la mesa un debate incómodo: el del derecho a una muerte digna.
Inmersos en una sociedad que busca prolongar la vida a cualquier precio, preferimos ver para otro lado cuando alguien dice que ya no quiere vivir más. Los antiderechos hablan de defender la vida “desde la concepción hasta la muerte natural”, como si fuera natural mantener un cuerpo operando con respiradores artificiales y medicamentos que no mejoran la calidad de vida ni revierten condiciones, sino que sólo prolongan y hacen más agónico e indigno el inexorable proceso de la muerte.
Antes de seguir, es necesario precisar: se entiende por eutanasia la práctica a través de la cual, a petición expresa, el personal de salud administra medicamentos o ejecuta los procedimientos para terminar con la vida de un paciente, mientras que en el caso del suicidio asistido es el mismo paciente quien realiza el procedimiento previamente prescrito o autorizado por el médico.
La búsqueda de las personas por lograr el derecho a una muerte digna, elegida en los propios términos, no es nueva. A finales de los noventa atrajo la atención la historia del español Ramón Sampedro, quien a los 25 años quedó tetrapléjico luego de un accidente y luchó durante 30 años para que la justicia española le permitiera recurrir a la eutanasia. No lo logró. Finalmente, en 1998 armó una cadena de complicidades para quitarse la vida: recurrió a once personas para que hicieran acciones aisladas y el último eslabón era él ingiriendo cianuro. “Hoy, cansado de la desidia institucional, me veo obligado a morir a escondidas, como un criminal. El proceso que conducirá a mi muerte fue escrupulosamente dividido en pequeñas acciones que no constituyen ningún delito en sí mismas y que han sido llevadas a cabo por diferentes manos amigas. Si, aún así, el Estado insiste en castigar a mis cooperadores, yo les aconsejo que les sean cortadas las manos, porque eso es lo único que aportaran”, dejó grabado Sampedro en un video póstumo. Su historia inspiró la telecinta Condenado a vivir, que luego fue retomada por Alejandro Amenábar con el título Mar adentro, película protagonizada por Javier Bardem que obtuvo el Oscar a Mejor Película Extranjera en 2004.
En 2011, el periodista y escritor español Juan José Millás publicó un texto en el que dio cuenta de cómo acompañó a Carlos Santos Velicia en algunas de sus últimas horas. Santos tenía un quiste radicular inoperable. Cuando le dijeron que le quedaban meses de vida, comenzó a investigar hasta que dio con la organización Derecho a Morir Dignamente. El relato que hace Millás es por demás ilustrador. “Mientras espero la llegada de un taxi, observo a Carlos Santos alejarse de espaldas con los movimientos característicos de un hombre de mi edad. Al día siguiente, Carlos Santos se levantó, desayunó y salió a la calle para resolver en una sucursal madrileña de su banco un par de asuntos burocráticos todavía pendientes. Al mediodía (sobre las 12.45) subió en compañía de un voluntario y una voluntaria de DMD a su habitación grande y luminosa”.
En 2017 y también en España, José Antonio Arrabal tuvo que acabar con su vida a escondidas para que su familia no enfrentara consecuencias legales. Padecía esclerosis lateral amiotrófica y poco a poco iba perdiendo la movilidad. Antes de perder por completo el control de su cuerpo, recurrió al suicidio. “Lo que me queda es un deterioro hasta acabar siendo un vegetal. Y yo he sido siempre muy independiente. No quiero que mi mujer y mis dos hijos hipotequen lo que me queda de vida en cuidarme para nada”, dejó dicho también en un video en el que fue claro al añadir que de haber existido la figura del suicidio asistido “habría aguantado más tiempo. Pero quiero poder decidir el final. Y la situación actual no me lo garantiza”.
En España las cosas han cambiado: en marzo del año pasado se aprobó la ley de eutanasia y suicidio asistido, con lo que aquel país se convirtió en uno de los pocos en el mundo que ha legalizado estos procedimientos. Los otros son Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Austria, Nueva Zelanda y Suiza, además de algunos estados de la Unión Americana como California, Colorado, Nuevo México y Washington, entre otros. América Latina cuenta con un rezago considerable. En mayo de este año Colombia se convirtió en el primer país de la región en despenalizar el suicidio asistido. La mayoría de las legislaciones contemplan que quienes deseen recurrir a la eutanasia o el suicidio asistido deben ser pacientes con una enfermedad terminal o una lesión corporal grave o cuyo sufrimiento es intolerable, y hay comités encargados de aprobar o denegar las solicitudes.
Mención aparte merece el caso de Suiza, en donde el Tribunal Federal estableció en 2006 que cualquier persona, sin importar su condición física o de salud, tiene derecho a decidir libremente sobre su propia muerte. Aunque se formalizó en ese año, ahí el suicidio asistido se practica desde los años cuarenta. Es tal el renombre que tiene aquel país en el tema, que es considerado un país para practicar el llamado “turismo de la muerte”: personas de diferentes países viajan ex profeso para ejercer su derecho a morir dignamente y no en la clandestinidad. Godard se suicidó en Suiza.
La Ley General de Salud mexicana es tajante. El artículo 166 Bis 21 anota:
“Queda prohibida, la práctica de la eutanasia, entendida como homicidio por piedad, así como el suicidio asistido conforme lo señala el Código Penal Federal, bajo el amparo de esta ley. En tal caso se estará sujeto a lo que señalan las disposiciones penales aplicables”.
Creo que la eutanasia y el suicidio asistido resultan incómodos porque nos llevan a cuestionar la raíz misma de la existencia. A mí, por ejemplo, me hacen preguntarme: ¿Qué entendemos por vivir? ¿Por qué nos aferramos tanto a estar vivos? ¿Por qué no escatimamos recursos, investigaciones, alternativas para prolongar la vida, así sea en condiciones indignas para el individuo y sus cercanos, pero nos negamos a aceptar que alguien quiera dejar de vivir y quiera hacerlo en sus términos? ¿Por qué nos resulta inconcebible que alguien ya no quiera seguir viviendo? A veces pienso que eso que llaman vivir está sobrevalorado y me parece que es tiempo de entrarle al debate con toda la seriedad que merecen quienes serán sus beneficiarios.
Termino con unas palabras que releo y me vuelven a conmover. Son parte del último testimonio de Ramón Sampedro:
“Un hijo concebido contra la voluntad de la mujer es un crimen. Una muerte contra la voluntad de la persona también. Pero un hijo deseado y concebido por amor es, obviamente, un bien. Una muerte deseada para liberarse de un dolor irremediable, también”.