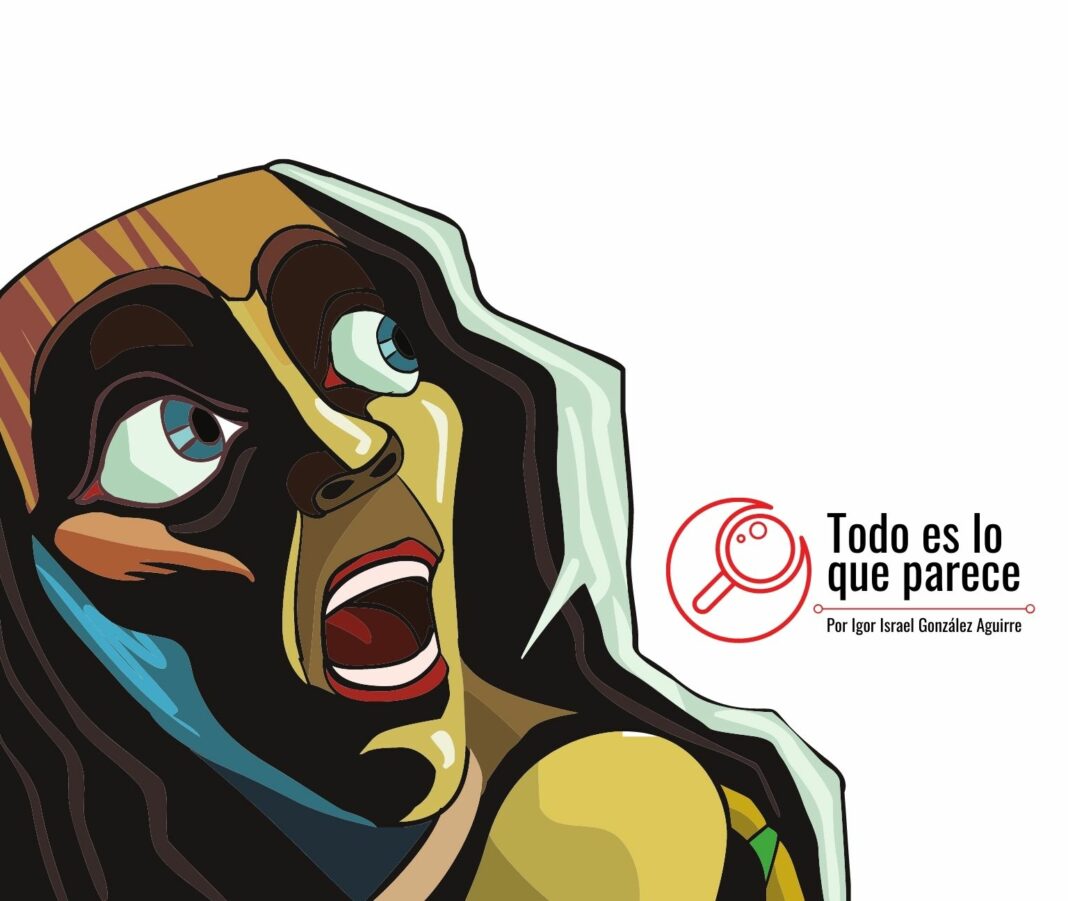Todo es lo que parece
Por Igor Israel González Aguirre / @i_gonzaleza
Desde hace ya varias semanas he estado atravesado por una especie de angustia que se me condensa a la altura del vientre. Me tiene en un permanente estado de alerta durante el día, e insomne e inquieto por las noches. Todavía no sé cómo nombrar esta desazón. Pero sé que tiene que ver con la pandemia; con el encierro y con sus efectos socio-afectivos. Y sobre todo, con un porvenir incierto.
¿Es agobio, quizá? ¿Cansancio? ¿Miedo? ¿Desesperanza? No lo sé de cierto. Quizá sea todo eso y más al mismo tiempo. ¿Este escenario te suena familiar? Casi puedo apostar a que sí. ¿Y si platicamos? Tal vez si te lo cuento nos sea más fácil clarificarlo.
Así que te quiero compartir un par de ideas que no me dejan en paz para que me ayudes a pensar qué hacer ahora mismo y, sobre todo, a pensar qué hacer en el futuro post-pandémico. Veamos: desde principios del año pasado, unas más que otros, pero todas y todos llevamos cerca de 300 días metidos en una pesadilla distópica global.
Al comienzo de todo esto las medidas de control social implementadas por las autoridades para mitigar el contagio profundizaron y evidenciaron -probablemente como nunca antes- tanto las desigualdades que caracterizan a una sociedad como la nuestra; como la incapacidad de las instituciones para solventar una crisis para la que, creo, nadie estaba preparado.
Durante algunos días prevaleció el discurso empático y la buena ondita. «¡Saldremos adelante porque vamos en el mismo barco!», decían algunos. Pero muy pronto nos dimos cuenta que más bien navegamos el mismo océano encabritado y en plena tempestad.
Solo que algunos, muy pocos, bogaban en un poderoso acorazado o en un yate lleno de lujos y comodidades. Mientras que otros -la gran mayoría- sorteaba el vendaval a golpe de salvavidas o, de plano, a braceo puro y fuerza de voluntad. Así fue casi todo el 2020.
Ahora nos ha llegado de golpe un nuevo año. No obstante, en la contabilidad macabra de todas las tardes sigue reverberando la misma situación que es casi de guerra. La cifra, por donde se le vea, es espantosa. Y el coronavirus golpea cada vez más fuerte y más cerca. Hasta ahora han muerto más de 130 mil personas en todo el territorio nacional.
El dato planteado así, de manera fría y anónima, se dice fácil. Vaya, he escuchado decir a más de un funcionario que el dato no alcanza ni siquiera a ser el 1 por ciento de la población.
Pero ¿y si pensamos en la cantidad de familias que han quedado destrozadas ante lo inesperado de una muerte por contagio a pesar de haber guardado todos los cuidados? ¿O en la terrible angustia de quien busca con desesperación un tanque de oxígeno y no logra conseguirlo y no tiene otra salida más que el llanto y un milagro?
¿O en las hijas que no pudieron darle un último abrazo a sus padres para despedirse y tener, cuando menos, ese consuelo? ¿O en los nietos que ven cómo sus abuelas poco a poco se apagan porque les resulta imposible respirar? Insisto: la cifra es escalofriante. Y no para de crecer.
Si a esto le sumamos que los servicios de salud están desbordados en buena parte del país. Y que además la esperanza puesta en la vacuna se opaca cuando se considera el berenjenal logístico que representa su aplicación eficaz… En el horizonte desesperanza. En el presente, desolación.
A muchos -no a todos- se nos cuela la fría estela de dolor y de impotencia que flota en el ambiente; hay angustia; miedo e incertidumbre.
Es como si estuviéramos aguantando la respiración, contenidos, con los puños y los dientes apretados. O como si quisiéramos dar un alarido y no nos fuese posible porque la pena se nos atraganta. No me cabe duda: la pandemia en tanto acontecimiento nos ha dejado en un estado de shock terrible.
Tengo la certeza de que aún no hemos sido capaces de procesar el alcance de todo esto. Desde luego, en el centro de nuestras preocupaciones deberían estar tanto el tema de la salud pública como el crecimiento económico -hablo en primera persona del plural y con ello me refiero a la sociedad y al Estado- . Pero estos temas no son los únicos importantes.
Conforme se eterniza la pandemia tenemos que preocuparnos por -y ocuparnos de- los estragos que ésta provoca en el plano emocional y afectivo. ¿Qué va a pasar cuando se disipe la niebla que hoy nos oscurece y nos demos cuenta de las verdaderas dimensiones de la tragedia? ¿Y qué ocurrirá cuando logremos salir del estado de shock en el que estamos? ¿Cómo vamos a gestionar todo este dolor? ¿De qué manera vamos a hacernos cargo del duelo que no hemos podido tener?
No hay que perder de vista que cuando un tema afecta negativamente a una persona de entre varios cientos de miles, el problema es de la persona que lo padece. En cambio, cuando el mismo tema impacta sobre un número considerable de sujetos, el problema se vuelve público y requiere de una atención significativa por parte del Estado.
¿Será que el entramado institucional está en condiciones de brindar atención socio-afectiva a quienes han perdido todo, incluso a sus seres más queridos? ¿O ante la ausencia de capacidades institucionales habremos de instrumentar redes autogestivas de solidaridad, de empatía y de acompañamiento? ¿Tú qué piensas?